
- Автоматизация
- Антропология
- Археология
- Архитектура
- Биология
- Ботаника
- Бухгалтерия
- Военная наука
- Генетика
- География
- Геология
- Демография
- Деревообработка
- Журналистика
- Зоология
- Изобретательство
- Информатика
- Искусство
- История
- Кинематография
- Компьютеризация
- Косметика
- Кулинария
- Культура
- Лексикология
- Лингвистика
- Литература
- Логика
- Маркетинг
- Математика
- Материаловедение
- Медицина
- Менеджмент
- Металлургия
- Метрология
- Механика
- Музыка
- Науковедение
- Образование
- Охрана Труда
- Педагогика
- Полиграфия
- Политология
- Право
- Предпринимательство
- Приборостроение
- Программирование
- Производство
- Промышленность
- Психология
- Радиосвязь
- Религия
- Риторика
- Социология
- Спорт
- Стандартизация
- Статистика
- Строительство
- Технологии
- Торговля
- Транспорт
- Фармакология
- Физика
- Физиология
- Философия
- Финансы
- Химия
- Хозяйство
- Черчение
- Экология
- Экономика
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
Fuego Brillante 1 страница
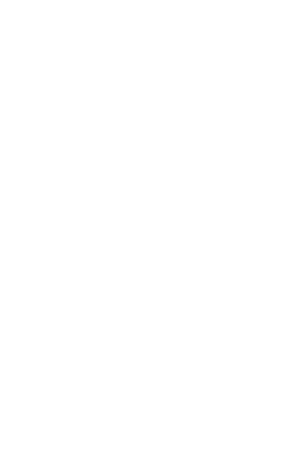
Fuego Brillante
(Pró logo)
Cinco pequeñ os brincos y luego un gran salto.
Cinco petardos y luego una explosió n.
Eso describe poco má s o menos la gé nesis de Fahrenheit 451.
Cinco cuentos cortos, escritos durante un perí odo de dos o tres añ os, hicieron que invirtiera nueve dó lares y medio en monedas de diez centavos en alquilar una má quina de escribir en el só tano de una biblioteca, y acabara la novela corta en só lo nueve dí as.
¿ Có mo es eso?
Primero, los saltitos, los petardos:
En un cuento corto, «Bonfire», que nunca vendí a ninguna revista, imaginé los pensamientos literarios de un hombre en la noche anterior al fin del mundo. Escribí unos cuantos relatos parecidos hace unos cuarenta y cinco añ os, no como una predicció n, sino corno una advertencia, en ocasiones demasiado insistente. En «Bonfire», mi hé roe enumera sus grandes pasiones. Algunas dicen así:
«Lo que má s molestaba a William Peterson era Shakespeare y Plató n y Aristó teles y Jonathan Swift y William. Faulkner, y los poemas de, bueno, Robert Frost, quizá, y John Donne y Robert Herrick. Todos arrojados a la Hoguera. Despué s imaginó las cenizas (porque en eso se convertirí an). Pensó en las esculturas colosales de Michelangelo, y en el Greco y Renoir y en tantos otros. Mañ ana estarí an todos muertos, Shakespeare y Frost junto con HuxIey, Picasso, Swift y Beethoven, toda aquella extraordinaria biblioteca y el bastante comú n propietario... »
No mucho despué s de «Bonfire» escribí un cuento má s imaginativo, pienso, sobre el futuro pró ximo, «Bright Phoenix»: el patriota faná tico local amenaza al bibliotecario del pueblo a propó sito de unos cuantos miles de libros condenados a la hoguera. Cuando los incendiarios llegan para rociar los volú menes con kerosene, el bibliotecario los invita a entrar, y en lugar de defenderse, utiliza contra ellos armas bastante sutiles y absolutamente obvias. Mientras recorremos la biblioteca y encontramos a los lectores que la habitan, se hace evidente que detrá s de los ojos y entre las orejas de todos hay má s de lo que podrí a imaginarse. Mientras quema los libros en el cé sped del jardí n de la biblioteca, el Censor Jefe toma café con el bibliotecario del pueblo y habla con un camarero del bar de enfrente, que viene trayendo una jarra de humeante café.
-Hola, Keats -dije.
-Tiempo de brumas y frustració n madura -dijo el camarero.
-¿ Keats? -dijo el Censor jefe -. ¡ No se llama Keats!
-Estú pido -dije -. É ste es un restaurante griego. ¿ No es así, Plató n?
El camarero volvió a llenarme la taza. -El pueblo tiene siempre algú n campeó n, a quien enaltece por encima de todo... É sta y no otra es la raí z de la que nace un tirano; al principio es un protector.
Y má s tarde, al salir del restaurante, Barnes tropezó con un anciano que casi cayó al suelo. Lo agarré del brazo.
-Profesor Einstein -dije yo.
-Señ or Shakespeare -dijo é l.
Y cuando la biblioteca cierra y un hombre alto sale de allí, digo: -Buenas noches, señ or Lincoln...
Y é l contesta: -Cuatro docenas y siete añ os...
El faná tico incendiario de libros se da cuenta entonces de que todo el pueblo ha escondido los libros memorizá ndolos. ¡ Hay libros por todas partes, escondidos en la cabeza de la gente! El hombre se vuelve loco, y la historia termina.
Para ser seguida por otras historias similares: «The Exiles», que trata de los personajes de los libros de Oz y Tarzá n y Alicia, y de los personajes de los extrañ os cuentos escritos por Hawthorne y Poe, exiliados todos en Marte; uno por uno estos fantasmas se desvanecen y vuelan hacia una muerte definitiva cuando en la Tierra arden los ú ltimos libros.
En «Usher H» mi hé roe reú ne en una casa de Marte a todos los incendiarios de libros, esas almas tristes que creen que la fantasí a es perjudicial para la mente. Los hace bailar en el baile de disfraces de la Muerte Roja, y los ahoga a todos en una laguna negra, mientras la Segunda Casa Usher se hunde en un abismo insondable.
Ahora el quinto brinco antes del gran salto.
Hace unos cuarenta y dos añ os, añ o má s o añ o menos, un escritor amigo mí o y yo í bamos paseando y charlando por Wilshire, Los Angeles, cuando un coche de policí a se detuvo y un agente salió y nos preguntó qué está bamos haciendo.
-Poniendo un pie delante del otro -le contesté, sabihondo.
É sa no era la respuesta apropiada.
El policí a repitió la pregunta.
Engreí do, respondí: -Respirando el aire, hablando, conversando, paseando.
El oficial frunció el ceñ o. Me expliqué.
-Es ¡ ló gico que nos haya abordado. Si hubié ramos querido asaltar a alguien o robar en una tienda, habrí amos conducido hasta aquí, habrí amos asaltado o robado, y nos habrí amos ido en coche. Como usted puede ver, no tenemos coche, só lo nuestros pies.
-¿ Paseando, eh? -dijo el oficial -. ¿ Só lo paseando?
Asentí y esperé a que la evidente verdad le entrara al fin en la cabeza.
-Bien -dijo el oficial -. Pero, ¡ qué no se repita!
Y el coche patrulla se alejó.
Atrapado por este encuentro al estilo de Alicia en el Paí s de las Maravillas, corrí a casa a escribir «El peató n» que hablaba de un tiempo futuro en el que estaba prohibido caminar, y los peatones eran tratados como criminales. El relato fue rechazado por todas las revistas del paí s y acabó en el Reporter la esplé ndida revista polí tica de Max Ascoli.
Doy gracias a Dios por el encuentro con el coche patrulla, la curiosa pregunta, mis respuestas estú pidas, porque si no hubiera escrito «El peató n» no habrí a podido sacar a mi criminal paseante nocturno para otro trabajo en la ciudad, unos meses má s tarde.
Cuando lo hice, lo que empezó como una prueba de asociació n de palabras o ideas se convirtió en una no vela de 25. 000 palabras titulada «The Fireman», que me costó mucho vender, pues era la é poca del Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas, aunque mucho antes de que Joseph McCarthy saliera a escena con Bobby Kermedy al alcance de la mano para organizar nuevas pesquisas.
En la sala de mecanografí a, en el só tano de la biblioteca, gasté la fortuna de nueve dó lares y medio en monedas de diez centavos; compré tiempo y espacio junto con una docena de estudiantes sentados ante otras tantas má quinas de escribir.
Era relativamente pobre en 1950 y no podí a permitirme una oficina. Un mediodí a, vagabundeando por el campus de la UCLA, me llegó el sonido de un tecleo desde las profundidades y fui a investigar. Con un grito de alegrí a descubrí que, en efecto, habí a una sala de mecanografí a con má quinas de escribir de alquiler donde por diez centavos la media hora uno podí a sentarse y crear sin necesidad de tener una oficina decente.
Me senté y tres horas despué s advertí que me habí a atrapado una idea, pequeñ a al principio pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente que esa tarde me fue difí cil salir del só tano de la biblioteca y tomar el autobú s de vuelta a la realidad: mi casa, mi mujer y nuestra pequeñ a hija.
No puedo explicarles qué excitante aventura fue, un dí a tras otro, atacar la má quina de alquiler, meterle monedas de diez centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar má s monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñ ar pá ginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros, que desencadena alergias literarias. Luego correr de vuelta abajo con el sonrojo del enamorado, habiendo encontrado una cita aquí, otra allá, que meterí a o embutirí a en mi mito en gestació n. Yo estaba, como el hé roe de Melville, enloquecido por la locura. No podí a detenerme. Yo no escribí Fahrenheit 451, é l me escribió a mí. Habí a una circulació n continua de energí a que salí a de la pá gina y me entraba por los ojos y recorrí a mi sistema nervioso antes de salirme por las manos. La má quina de escribir y yo é ramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos.
Fue un triunfo especial porque yo llevaba escribiendo relatos cortos desde los doce añ os, en el colegio y despué s, pensando siempre que quizá nunca me atreverí a a saltar al abismo de una novela. Aquí, pues, estaba mi primer intento de salto, sin paracaí das, a una nueva forma. Con un entusiasmo desmedido a causa de mis carreras por la biblioteca, oliendo las encuadernaciones y saboreando las tintas, pronto descubrí, como he explicado antes, que nadie querí a «The Fireman». Fue rechazado por todas las revistas y finalmente fue publicado por la revista Galaxy, cuyo editor, Horace Gold, era má s valiente que la mayorí a en aquellos tiempos.
¿ Qué despertó mi inspiració n? ¿ Fue necesario todo un sistema de raí ces de influencia, sí, que me impulsaran a tirarme de cabeza a la má quina de escribir y a salir chorreando de hipé rboles, metá foras y sí miles sobre fuego, imprentas y papiros?
Por supuesto: Hitler habí a quemado libros en Alemania en 1934, y se hablaba de los cerilleros y yesqueros de Stalin. Y ademá s, mucho antes, hubo una caza de brujas en Salem en 1680, en la que mi diez veces tatarabuela Mary Bradbury fue condenada pero escapó a la hoguera. Y sobre todo fue mi formació n romá ntica en la mitologí a romana, griega y egipcia, que empezó cuando yo tení a tres añ os. Sí, cuando yo tení a tres añ os, tres, sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los perió dicos envuelto en toda una panoplia de oro, ¡ y me pregunté qué serí a aquello y se lo pregunté a mis padres!
De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los tres incendios de la biblioteca de Alejandrí a; dos accidentales, y el otro intencionado. Tení a nueve añ os cuando me enteré y me eché a llorar. Porque, como niñ o extrañ o, yo ya era habitante de los altos á ticos y los só tanos encantados de la biblioteca Carnegie de Waukegan, Illinois.
Puesto que he empezado, continuaré. A los ocho, nueve, doce y catorce añ os, no habí a nada má s emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche, mi hermano siempre delante para llegar primero. Una vez dentro, la vieja bibliotecaria (siempre fueron viejas en mi niñ ez) sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso, y desaprobando la desigualdad (má s libros que chico), me dejaba correr de vuelta a casa donde yo lamí a y pasaba las pá ginas.
Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el paí s en coche en 1932 y 1934 por la carretera 66. En cuanto nuestro viejo Buick se detení a, yo salí a del coche y caminaba hacia la biblioteca má s cercana, donde tení an que vivir otros Tarzanes, otros Tik Toks, otras Bellas y Bestias que yo no conocí a.
Cuando salí de la escuela secundaria, no tení a dinero para ir a la universidad. Vendí perió dicos en una esquina durante tres añ os y me encerraba en la biblioteca del centro tres o cuatro dí as a la semana, y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeñ os tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas, como un servicio para los lectores. Emergí de la biblioteca a los veintiocho añ os. Añ os má s tarde, durante una conferencia en una universidad, habiendo oí do de mi total inmersió n en la literatura, el decano de la facultad me obsequió con birrete, toga y un diploma, como «graduado» de la biblioteca.
Con la certeza de que estarí a solo y necesitando ampliar mi formació n, incorporé a mi vida a mi profesor de poesí a y a mi profesora de narrativa breve de la escuela secundaria de Los Angeles. Esta ú ltima, Jermet Johnson, murió a los noventa añ os hace só lo unos añ os, no mucho despué s de informarse sobre mis há bitos de lectura.
En los ú ltimos cuarenta añ os es posible que haya escrito má s poemas, ensayos, cuentos, obras teatrales y novelas sobre bibliotecas, bibliotecarios y autores que cualquier otro escritor. He escrito poemas como Emily Dickinson, Where Are You? Hermann Melville Called Your Name Last Night In His Sleep. Y otro reivindicando a Emily y el señ or Poe como mis padres. Y un cuento en el que Charles Dickens se muda a la buhardilla de la casa de mis abuelos en el verano de 1932, me llama Pip, y me permite ayudarlo a terminar Historia de dos ciudades. Finalmente, la biblioteca de La feria de las tinieblas es el punto de cita para un encuentro a medianoche entre el Bien y el Mal. La señ ora Halloway y el señ or Dark. Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librerí a en la primavera de 1946.
Pero volvamos a «El peató n» y el destino que corrió despué s de ser publicado en una revista de poca categorí a. ¿ Có mo creció hasta ser dos veces má s extenso y salir al mundo?
En 1953 ocurrieron dos agradables novedades. Ian Ballantine se embarcó en una aventura arriesgada, una colecció n en la que se publicarí an las novelas en tapa dura y rú stica a la vez. Ballantine vio en Fahrenheit 451 las cualidades de una novela decente si yo añ adí a otras 25. 000 palabras a las primeras 25. 000.
¿ Podí a hacerse? Al recordar mi inversió n en monedas de diez centavos y mi galopante ir y venir por las escaleras de la biblioteca de UCLA a la sala de mecanografí a, temí volver a reencender el libro y recocer los personajes. Yo soy un escritor apasionado, no intelectual, lo que quiere decir que mis personajes tienen que adelantarse a mí para vivir la historia. Si mi intelecto los alcanza demasiado pronto, toda la aventura puede quedar empantanada en la duda y en innumerables juegos mentales.
La mejor respuesta fue fijar una fecha y pedirle a Stanley Kauffmann, mi editor de Ballantine, que viniera a la costa en agosto. Eso asegurarí a, pensé, que este libro Lá zaro se levantara de entre los muertos. Eso ademá s de las conversaciones que mantení a en mi cabeza con el jefe de Bomberos, Beatty, y la idea misma de futuras hogueras de libros. Si era capaz de volver a encender a Beatty, de dejarlo levantarse y exponer su filosofí a, aunque fuera cruel o luná tica, sabí a que el libro saldrí a del sueñ o y seguirí a a Beatty.
Volví a la biblioteca de la UCLA, cargando medio kilo de monedas de diez centavos para terminar mi novela. Con Stan Kauffmann abatié ndose sobre mí desde el cielo, terminé de revisar la ú ltima pá gina a mediados de agosto. Estaba entusiasmado, y Stan me animó con su propio entusiasmo.
En medio de todo lo cual recibí una llamada telefó nica que nos dejó estupefactos a todos. Era John Houston, que me invitó a ir a su hotel y me preguntó si me gustarí a pasar ocho meses en Irlanda para escribir el guió n de Moby Dick.
Qué añ o, qué mes, qué semana.
Acepté el trabajo, claro está, y partí unas pocas semanas má s tarde, con mi esposa y mis dos hijas, para pasar la mayor parte del añ o siguiente en ultramar. Lo que significó que tuve que apresurarme a terminar las revisiones menores de mi brigada de bomberos.
En ese momento ya está bamos en pleno perí odo macartista- McCarthy habí a obligado al ejé rcito a retirar algunos libros «corruptos» de las bibliotecas en el extranjero. El antes general, y por aquel entonces presidente Eisenhower, uno de los pocos valientes de aquel añ o, ordenó que devolvieran los libros a los estantes.
Mientras tanto, nuestra bú squeda de una revista que publicara partes de Fahrenheit 451 llegó a un punto muerto. Nadie querí a arriesgarse con una novela que tratara de la censura, futura, presente o pasada.
Fue entonces cuando ocurrió la segunda gran novedad. Un joven editor de Chicago, escaso de dinero pero visionario, vio mi manuscrito y lo compró por cuatrocientos cincuenta dó lares, que era todo lo que tení a. Lo publicarí a en los nú mero dos, tres y cuatro de la revista que estaba a punto de lanzar.
El joven era Hugh Hefner. La revista era P1ayboy, que llegó durante el invierno de 1953 a 1954 para escandalizar y mejorar el mundo. El resto es historia. A partir de ese modesto principio, un valiente editor en una nació n atemorizada sobrevivió y prosperó. Cuando hace unos meses vi a Hefner en la inauguració n de sus nuevas oficinas en California, me estrechó la mano y dijo: «Gracias por estar allí ». Só lo yo supe a qué se referí a.
Só lo resta mencionar una predicció n que mi Bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se referí a a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fú tbol inundan el mundo a travé s de la MTV, no se necesitan Beattys que prendan fuego al kerosene o persigan al lector. Si la enseñ anza primaria se disuelve y desaparece a travé s de las grietas y de la ventilació n de la clase, ¿ quié n, despué s de un tiempo, lo sabrá, o a quié n le importará?
No todo está perdido, por supuesto. Todaví a estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los seis añ os cualquier niñ o en cualquier paí s puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis; entonces las cifras de drogados, bandas callejeras, violaciones y asesinatos se reducirá n casi a cero. Pero el Bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo, y predice los anuncios televisivos de un minuto, con tres imá genes por segundo, un bombardeo sin tregua. Escú chenlo, comprendan lo que quiere decir, y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la pá gina.
Pues bien, al final lo que ustedes tienen aquí es la relació n amorosa de un escritor con las bibliotecas; o la relació n amorosa de un hombre triste, Montag, no con la chica de la puerta de al lado, sino con una mochila de libros. ¡ Menudo romance! El hacedor de listas de «Bonfire» se convierte en el bibliotecario de «Bright Phoenix» que memoriza a Lincoln y Só crates, se transforma en «El peató n» que pasea de noche y termina siendo Montag, el hombre que olí a a kerosene y encontró a Clarisse. La muchacha le olió el uniforme y le reveló la espantosa misió n de un bombero, revelació n que llevó a Montag a aparecer en mi má quina de escribir un dí a hace cuarenta añ os y a suplicar que le permitiera nacer.
-Ve -dije a Montag, metiendo otra moneda en la má quina -, y vive tu vida, cambiá ndola mientras vives. Yo te seguiré.
Montag corrió. Yo fui detrá s.
É sta es la novela de Montag.
Le agradezco que la escribiera para mí.
Prefacio de Ray Bradbury,
Febrero de 1993
Era estupendo quemar
Constituí a un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puñ os, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petró leo venenoso sobre el mundo, la sangre le latí a en la cabeza y sus manos eran las de un fantá stico director tocando todas las sinfoní as del fuego y de las llamas para destruir los guiñ apos y ruinas de la Historia. Con su casco simbó lico en que aparecí a grabado el nú mero 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de lucié rnagas. Querí a, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morí an en el porche y el jardí n de la casa; en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecí a.
Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas.
Sabí a que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se mirarí a pestañ eando en el espejo: su rostro serí a el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentirí a la fiera sonrisa retenida aú n en la oscuridad por sus mú sculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecí a, nunca habí a desaparecido hasta donde é l podí a recordar.
Colgó su casco negro y lo limpió, dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas; se duchó generosamente y, luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el ú ltimo momento, cuando el desastre parecí a seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caí da aferrá ndose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centí metros del piso de cemento de la planta baja.
Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en direcció n al «Metro» donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran ¡ puf! de aire caliente en la escalera mecá nica que lo subí a hasta el suburbio.
Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el tranquilo aire de la medianoche, Anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular lar. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como sí alguien hubiese pronunciado su nombre.
En las ú ltimas noches, habí a tenido sensaciones in ciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado aquella esquina, movié ndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le habí a parecido que, un momento antes de doblarla, allí habí a habido alguien. El aire parecí a lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí, silenciosamente, y só lo un momento antes de llegar a é l se habí a limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizá su olfato detectase dé bil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevació n de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podí a haber elevado por un instante, en diez grados, la temperatura de la atmó sfera inmediata. No habí a modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, só lo veí a la cera blanca, pulida, con tal vez, una noche, alguien desapareciendo rá pidamente al otro lado de un jardí n antes de que é l pudiera enfocarlo con la mirada o hablar.
Pero esa noche, Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantá ndosele a doblar la esquina, habí a oí do un debilí simo susurro. ¿ De respiració n? ¿ 0 era la atmó sfera, comprimida ú nicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando?
Montag dobló la esquina.
Las hojas otoñ ales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna. Y hací an que la muchacha que se moví a allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia delante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar có mo sus zapatos removí an las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada, casi, de pá lida sorpresa; los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningú n movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco, y susurraba. A Montag casi le pareció oí r el movimiento de las manos de ella al andar y, luego, el sonido infinitamente pequeñ o, el blanco rumor de su rostro volvié ndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmó vil en mitad de la acera, esperando.
Los á rboles, sobre sus cabezas, susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresió n de que iba a retroceder, sorprendida; pero, en lugar de ello, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que é l sintió que habí a dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabí a que su boca só lo se habí a movido para decir adió s, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de é l y el disco de fé nix en su pecho, volvió a hablar.
-Claro está -dÍ jo-, usted es la nueva vecina, ¿ verdad?
-Y usted debe de ser -ella apartó la mirada de los sí mbolos profesionales- el bombero.
La voz de la muchacha fue apagá ndose.
-¡ De qué modo tan extrañ o lo dice!
-Lo... Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados -prosiguió ella, lentamente-.
-¿ Por qué? ¿ Por el olor a petró leo? Mi esposa siempre se queja -replicó é l, riendo-. Nunca se consigue eliminarlo por completo.
-No, en efecto -repitió ella, atemorizada-.
Montag sintió que ella andaba en cí rculo a su alrededor, le examinaba de extremo a extremo, sacudié ndolo silenciosamente y vaciá ndole los bolsillos, aunque, en realidad, no se moviera en absoluto.
-El petró leo -dijo Montag, porque el silencio se prolongaba- es como un perfume para mí.
-¿ De veras le parece eso?
-Desde luego. ¿ Por qué no?
Ella tardó en pensar.
-No lo sé. -Volvió el rostro hacia la acera que conducí a hacia sus hogares-. ¿ Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarisse McClellan.
-Clarisse. Guy Montag. Vamos, ¿ Por qué anda tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿ Cuá ntos añ os tiene?
Anduvieron en la noche llena de viento, por la plateada acera. Se percibí a un debilí simo aroma a albaricoques y frambuesas; Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella é poca tan avanzada del añ o.
|
|
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|